DESINFORMACIÓN: MECANISMOS DE CONSTRUCCIÓN Y CONSECUENCIAS PARA LA DEMOCRACIA
Escrito por María Soriano Sánchez
¿Qué es y cómo se genera?
En el entorno mediático contemporáneo uno de los fenómenos más mencionados, y contra el que se está comenzando a luchar, es la desinformación o, como es llamada en redes, las fake news.
Nos encontramos con un fenómeno que afecta profundamente a prácticamente todos los ámbitos de la vida social, especialmente en el entorno digital y mediático.
Su impacto llega a ser tan significativo que incide directamente en el debate público, la formación de la opinión ciudadana y, en última instancia, en la calidad de la democracia.
Para comprender mejor a qué nos referimos cuando hablamos de desinformación, es útil la definición que ofrece la Comisión Europea: “Un ecosistema de producción, propagación y consumo de información falsa, inexacta o engañosa que busca generar lucro o daño público”. Esta definición destaca tanto la intención detrás del contenido como en todo el ciclo de su circulación, desde su creación hasta su impacto social.
A diferencia de los errores periodísticos accidentales, las fake news son informaciones deliberadamente manipuladas, con el objetivo de influir en las percepciones, creencias y comportamientos del receptor.

¿Cómo se crea la desinformación?
En cuanto a su construcción de la desinformación, se elabora a partir de contenidos que, aun siendo falsos o distorsionados, están diseñados para parecer verídicos. A través de estrategias discursivas, falacias argumentativas y encuadres manipulativos (framing), estos mensajes buscan provocar emociones intensas para debilitar el pensamiento crítico del público.
Todo este proceso de fabricación no se da en el vacío, sino que requiere de infraestructuras digitales y de ciertas dinámicas psicológicas que permiten su rápida propagación y aceptación.
De hecho, no es difícil advertir que son las redes sociales y las plataformas digitales las que han revolucionado la forma en que accedemos y compartimos información, creando así el ecosistema idóneo para la difusión masiva de bulos. Los principales factores que explican todo esto son: la velocidad e instantaneidad de la difusión, los algoritmos que priorizan el contenido viral y la ausencia de filtros o verificación previa.
Como consecuencia, las fake news tienden a circular más rápido y con mayor alcance que las noticias verificadas. Basta con entrar a cualquier plataforma para encontrarse, en cuestión de minutos, con información falsa que capta rápidamente nuestra atención.
Falacias y mecanismos de manipulación: el núcleo argumentativo de las fake news
En su núcleo, encontramos que la desinformación se sustenta en errores argumentativos deliberados y discursos falaces diseñados para persuadir, confundir o movilizar individualmente, más que informar con rigor. No importa solo qué se dice, sino de cómo se dice y con qué intención.
La teoría de la argumentación estudia cómo se construyen y evalúan los razonamientos. Un argumento válido debe presentar premisas sólidas que respalden sólidamente una conclusión. Sin embargo, en las fake news, esta estructura se distorsiona mediante falacias, que son errores lógicos o retóricos que hacen que un argumento parezca convincente, aunque en realidad no lo sea.
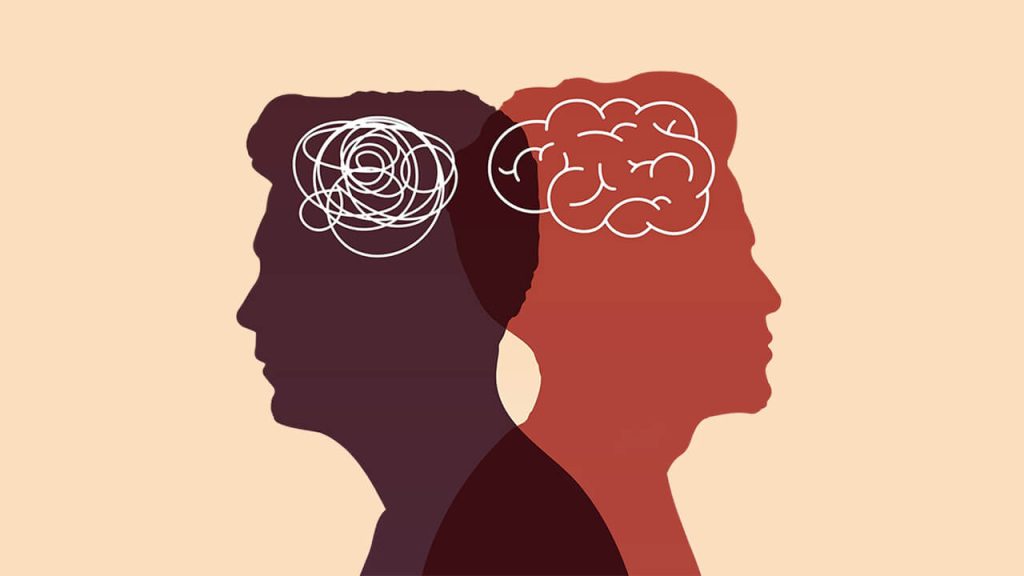
Tipos de falacias
Se distinguen dos tipos de falacias: las formales, que son errores en la estructura lógica del razonamiento, y las informales, que son errores del contenido o la pertinencia de las premisas. Las fake news se apoyan principalmente en estas últimas, ya que no apelan tanto a la razón sino a las emociones, prejuicios y creencias del público que las recibe.
Entre las falacias más comunes podemos encontrar:
1. Ad Hominem → Se desacredita al emisor en lugar de refutar su argumento.
2. Falsa causa → Se establece una relación causal entre dos hechos o elementos sin pruebas.
3. Apelación a la emoción → Se busca infundir emociones como el miedo, la compasión o la ira para sustituir la lógica.
4. Apelación a la mayoría → Se presenta algo como verdadero sólo porque “todo el mundo lo cree”.
5. Generalización apresurada → Se saca una conclusión generalizadora a partir de un caso aislado o insuficiente.
Estas falacias no operan solas, su eficacia se amplifica gracias a una serie de mecanismos de manipulación cognitiva y estructural que las plataformas digitales potencian. Uno de los más conocidos es el de la cámara de eco, un entorno (común en redes sociales) donde los usuarios reciben únicamente información que refuerza sus ideas previas, quedando aislados de puntos de vista contrarios.
Relacionado con esto está el fenómeno de las cascadas informativas, en el que las personas adoptan una creencia simplemente porque otros la repiten, sin verificar su veracidad. La reiteración, sumada a la presión social, genera el efecto de verdad ilusoria, que hace que una afirmación parezca más cierta solo por haber sido escuchada muchas veces.
Sesgos cognitivos
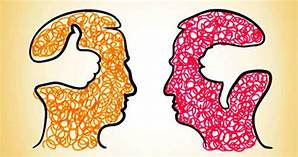
A estos mecanismos se suman sesgos cognitivos profundamente humanos, como el sesgo de confirmación (buscar solo aquello que refuerza nuestras ideas), la heurística de disponibilidad (dar más peso a lo que nos impacta emocionalmente) y el pensamiento grupal, que prioriza la armonía dentro del grupo sobre la evaluación crítica.
Otro elemento clave que a menudo pasa desapercibido es el framing o encuadre informativo. No siempre es necesario mentir para manipular: basta con elegir cómo se presenta una noticia, qué se enfatiza, qué se omite, o qué palabras se usan. Así, un mismo hecho puede interpretarse de manera completamente distinta dependiendo del marco narrativo que lo acompañe.
Impacto de la desinformación en la mente individual y la salud democrática
La desinformación no solo altera el flujo de información en los medios o en las redes sociales; su impacto más profundo se produce en la mente de los individuos y en los cimientos de la convivencia democrática. Es un fenómeno que opera simultáneamente en dos planos interdependientes: el cognitivo (lo que pensamos y cómo lo pensamos) y el sociopolítico (cómo debatimos, votamos y nos relacionamos como ciudadanos).
En el plano individual, la desinformación deteriora las capacidades básicas del pensamiento crítico. Las noticias falsas están diseñadas para provocar un impacto emocionalmente inmediato, lo que debilita la capacidad de razonamiento y la evaluación lógica de argumentos.
Uno de los efectos más perjudiciales es la resistencia a la corrección: una vez que una información falsa se instala en la mente, incluso mostrar evidencia que la refute no garantiza su rechazo.
Este deterioro cognitivo no se queda en el ámbito privado, sino que se proyecta en el espacio público, donde la suma de decisiones individuales desinformadas termina afectando el funcionamiento de las instituciones democráticas. La distorsión de la percepción colectiva de la realidad favorece la polarización, la hostilidad hacia el disenso y la adopción de posturas inflexibles.
En este sentido, los efectos sociales y políticos de la desinformación son visibles y preocupantes, se ha observado una creciente desconfianza en los medios tradicionales. Por ejemplo, según el último Digital News Report, España sigue entre los países europeos con mayor nivel de desconfianza hacia las noticias, con un 40% de la población declarando que no confía en la información que consume.
Además, la desinformación ha sido utilizada como arma en procesos electorales clave, como en Estados Unidos en 2016 o en diversos países europeos, donde se ha recurrido a campañas de manipulación masiva para influir en el voto. Esto mina la confianza ciudadana en la transparencia democrática y puede derivar en fenómenos de abstención, radicalización o desafección política.
Todo esto acaba desembocando en el surgimiento de narrativas simplificadas, emocionalmente cargadas y excluyentes que promueven el pensamiento dicotómico (“nosotros vs. ellos”), limitando la posibilidad de consensos y alimentando la polarización.